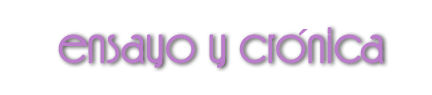.gif)
![]()
Todas las categorias |
|||
| “De tardes de enero” Daniela Caram Puente Campus Guadalajara |
|||
Es increíble pensar que en un viaje de diez días pudieras aterrizar, mirar hacia los pies en vez de anhelar el cielo. Desde el inicio parecía una aventura inolvidable. Estados Unidos es un país que no domino y la expectativa era grande. Al decir que no lo domino me refiero a que pocas veces he tenido oportunidad de viajar de forma cultural a nuestro vecino del Norte. ¿Qué podría ofrecerme un país tan lleno de diversas culturas como único, como interesante, como tradicional? Desde que puse un pie en el avión comenzaba la historia. La guerra, los indocumentados y el goce de visitar México fueron las primeras lecciones de vida que alguien me pudo haber dado. —Fueron veinticinco años sin haber visitado mi tierra, su gente, su comida —me decía—. Y no fue hasta que murió mi hijo mayor, de veinticinco años, la razón por la cual vine a este país al que vamos volando, que pude regresar a México —me dijo mientras miraba al cielo agradeciendo como fiel católica al culpable de los sucesos de su vida. Era él quien debía de haber escrito ese destino para ella y, por ende, para sus hijos. Parecía increíble una muerte necesaria para conseguir ese permiso que validaría su salida del país con boleto de regreso asegurado. Pude reflexionar, pero debía seguir con mi propio camino. De cualquier modo, aún no llegaba a mi destino, y Nueva York parecía ser tierra de muchas historias. Los primeros meses del año en aquella región son bañados por el frío del invierno, ese frío que años atrás no había sentido. Un pie al aire libre fue suficiente para paralizar mis dedos. Me armé de valor y seguí, una noche llena de ideas, de emoción y un poco de nervios, el miedo a lo desconocido. Por fin llegó el día. Me encontraba ahí, despierta con el nacimiento del sol, lista para la aventura. Me abrigué tan bien que sólo se podían ver mis ojos. Suficiente para conocerme, para saber quién soy. Autobuses, taxis, automóviles, metro y gente caminando por doquier. No fue hasta que llegué a Central Park que pude descansar de tanto ajetreo. Los árboles no tenían ni una sola hoja y aun así hacían lucir lindo el lugar. Me detuve. Parecía más pequeño en el mapa pero no lo era. Cruzarlo de oeste a este me tomó media hora. A fin de cuentas mi cuerpo agradecía la longitud, pues necesitaba un poco de calor de la caminata. Y al final, ahí estaba, más grande de lo que imaginé y sobre todo accesible. —La cuota es una donación voluntaria —me dijo. Tomé el plano del Museo Metropolitano y dije: “Tal vez no sea lo que espero”. Doné cinco dólares. De haber sabido todo lo que me habría de encontrar por ahí, hubiera donado más. Exposiciones de fotografía que llamaron mi atención y pinturas de un arte un tanto aburrido fueron la primera impresión. Sin embargo nueve salas de arte moderno cambiaron mi visita. De pronto me encontraba en una fiesta con Picasso a mi derecha y los zapatos de Van Gogh tirados sobre mi izquierda. Era fácil notar que Pissarro había llegado y que Monet paseaba por el jardín contemplando los lirios. Yo, yo me encontraba justo en el centro observando. No podía imaginar la oportunidad que había tenido de haber llegado por equivocación a esa fiesta. Me detuve y dediqué bastante tiempo a cada uno de los invitados. Sentí como cuando una madre abraza a su hijo. Yo estaba ahí, libre para observar y pensar. Sin siquiera imaginar lo que el primer día en Nueva York aún tenía reservado para mí. Continué mi recorrido por el este de Central Park. Había reconocido en el mapa y a pocas cuadras pude observar entre tubos y escaleras el nombre de Guggenheim Museum. Con mucha expectativa y con un poco de peso para mi bolsillo, logré subir el inmenso espiral que lo conforma. Descubrí que algunas salas estaban cerradas pero logré inmiscuirme en algunas. Esta vez era Wassily Kandinsky. Ese cuadro suyo fue música para mis ojos. Ignoré los picassos de alrededor y me detuve a escuchar. Creo que ya nos habíamos conocido antes aunque no lograra recordarlo. Aún me faltaban dos museos, por lo que decidí apresurarme. Atravesé el Central Park de este a oeste esta vez, pues era del otro lado que se encontraba un inmenso edificio con letreros de agua, aire, ecología, naturaleza. Si bien este lugar no era arte de apreciación, sí era de apreciación de nuestro entorno. El Museo de Historia Natural, el más grande que vi en Manhattan, me trasladó a espacios submarinos como el océano, a la jungla del Amazonas, al sistema de castas de la India y sobre todo a nuestro México prehispánico. Ahí leí cada una de las etiquetas existentes. La sala era más grande que la de las aves o la de cultura japonesa. Nuestra historia era enriquecedora para los asistentes, y yo podía sentir el goce de pertenecer a ella. Esta vez decidí tomar el metro. Debía recorrer casi treinta calles hacia el sur. Bajo la tierra podías observar todo tipo de gente. Blancos, negros, amarillos, rojos. Pretendía ser uno de ellos. Era en el metro el único lugar donde podía quitarme esa etiqueta de ser turista. Escondí bien el mapa en mi bolsillo y pretendía saber dónde bajar. Las salidas del metro siempre me parecieron confusas, y no sólo yo era la confundida. Las personas a mi alrededor no sabían con exactitud dónde estaba mi siguiente destino, el Museo de Arte Moderno. Me pareció un tanto desconsiderado de su parte, pero recordé que debemos respetar a las personas. Es sólo que no podía concebir la idea de que vivieran ahí y no conocieran el MoMA, como coloquialmente lo llaman. Un letrero enorme estaba colgando del lugar. Me dirigí inmediatamente a él, queriendo ganar tiempo entre los que caminaban a mi alrededor. Sin embargo, me encontré con seis enormes filas para adquirir un boleto. Después de todo, era Nueva York, y fuese verano o invierno siempre se encontrarían repletos los lugares. Por fin llegué al frente. Veinte dólares fue el precio que el museo le puso a mi visita. Veinte dólares fue el precio que pagué por un par de horas de paseo. Un paseo que jamás había experimentado antes. El arte moderno no es tan sencillo. Pero la arquitectura que envuelve el arte moderno es sencillamente compleja. Desde sillas, escaleras, techo de una casa de Gaudí, hasta figuras abstractas hechas de alambre. Gabriel Orozco había plasmado varias de sus obras allí. La carrera de caballos sobre el ajedrez fue la que más sentí. Hay veces que lo que ves no es tan importante como lo que te hace sentir. Y ese día yo había sentido tanto que me encontraba en una burbuja caminando por las calles. Mi mente estaba suspendida a la par de los rascacielos. Ya había completado mi meta del día pero aún tenía un poco de tiempo para caminar. El sol se ponía lentamente. Era hora de regresar a casa. Ya había olvidado la tranquilidad de la casa. Cuatro paredes eran mi refugio. Cuatro paredes que atrapaban esos pensamientos acumulados en el día. Podría haber más personas ahí adentro pero yo buscaba mi independencia. El sonar de las palabras terminó por arrullarme y sin mucho problema logré descansar. El sol volvió a entrar por aquellas persianas que había dejado abiertas el día anterior. La luz natural es básica para iniciar un nuevo día y lograr despertarme con alegría. Esta vez tenía en mente subir el Empire State. El reloj marcaba las 10:00 de la mañana cuando estaba ingresando al lobby del lugar. Desde abajo no se podía ver con claridad lo alto del edificio. Sin embargo, lo maravilloso de la Internet me evitó una fila inmensa de boletos y fui directo al elevador. Mientras subía hacia el piso ochenta y dos, sentía cómo mis oídos se tapaban por la presión de la altura. Aún no miraba el exterior y ya sentía el vértigo en mis pies. Cuando logré salir, podía observar desde las alturas cualquier parte de Manhattan. El aire frío congelaba mis mejillas, sin embargo era una oportunidad única. Las ráfagas de viento me hacían sentir como si pudieran despegar mis pies del suelo y llevarme con ellas hacia el oeste. Éramos pocas personas disfrutando de esta maravillosa experiencia. Las demás permanecían en el confort del calor del interior, observando tras un cristal. Supongo que el miedo a lo desconocido saca de estabilidad a cualquiera. Yo nunca quiero ser de los que se conforman. El sol se había escondido detrás de una espesa capa de nubes. Mi alrededor se convirtió en un tono gris. Decidí bajar ochenta y dos pisos para continuar mi camino. En unos segundos, había cientos de personas caminando a mi alrededor. Tomé el mapa y apunté con mis dedos mi siguiente parada. Esta vez decidí ir caminando, aunque estuviera lejos. Había algo en lo nublado del cielo que no me dejaba escapar. De pronto las nubes me hablaron y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que arrojaban copos de nieve para llamar mi atención. Cada copo era un mensaje que debía descifrar. Mis ojos estaban sorprendidos. Mi cuerpo había encontrado calor entre tanto frío. No podía ser más gratificante ese momento de copos de nieve, de tardes de enero. De repente, comencé a observar letreros de exclusividad. Reservaciones de estacionamiento sobre la vía pública. Edificios con un toque arquitectónico de muy buen gusto. Inevitablemente parecía un visitante entre tantas personas vistiendo elegante. Frente a mí, desfilaban más de cien banderas diferentes. Había llegado a mi siguiente destino: las Naciones Unidas. Antes, aprendí su funcionamiento y las partes que la conforman. Antes, había leído decenas de artículos surgidos allí dentro. Alguna vez me había tocado simular la Asamblea General representando al gobierno de un país en específico. Ahora podía vivir todo aquello. Se sentía el ambiente idealista dentro de aquel edificio. Exposiciones de fotos, pinturas y banderas que recordaban al visitante el propósito de la organización. Tomé una visita guiada hacia las salas. Yo sólo era un observador, así como lo es el Vaticano en muchas comisiones. Traté de entender el protocolo de procedimiento. Mi mente trataba de recordar la teoría, que era muy diferente de la práctica. En ese momento escuché: —¿Española? —No, mexicana. ¿Tú? —Pertenezco a la representación de Saint Kitts and Nevis. ¿De visita? —Sí, de salida —y en ese momento decidí irme. Pude haber entablado una conversación y hacer miles de preguntas que rondan en mi cabeza. Pero preferí dejarlo así, a mi criterio. No quise indagar para obtener respuestas que yo ya había respondido de manera autodidacta. Quería empaparme de ese idealismo con el que se vive en el interior del edificio, en donde se creen posibles muchas verdades que son mentira. Salí satisfecha, pero aún le sobraba un poco de luz grisácea al día. Caminé por las calles de Manhattan sin rumbo. Mirando de lado a lado, de arriba abajo. Contemplando las superestructuras que el hombre había realizado. A lo lejos divisé un escenario diferente. Deportes y conciertos. Era el Madison Square Garden. Ingresé buscando los boletos más baratos para un juego, pero no lo logré. Estaban agotados. Y emprendí mi camino otra vez. Esta vez hacia el distrito de la moda: la Quinta Avenida. Toda mujer es feliz en las tiendas, pero en lo personal, necesito estar de humor para ir de compras. Mi humor estaba sediento de conocimiento, no de ropa y zapatos. Sin embargo, sí logré satisfacer a mi espíritu femenino observando tantas y tan modernas tiendas. Desde Gucci y Dolce & Gabbana hasta Benetton y H&M. Al centro de esta agradable caminata pude observar una torre de color cobre con una pista de hielo en la planta baja. —Rockefeller Center —me dije. Había visto en películas hollywoodenses aquel árbol gigantesco que hacía escolta a una pista de hielo que parecía más grande en la televisión. Sin embargo, no lo encontré atractivo y simplemente continué mi recorrido hacia el norte. Decidí visitar la Catedral de San Patricio y la Biblioteca Pública. Esta última era para el mundo editorial como Walt Disney para los dibujos animados. Desde la arquitectura del edificio hasta el contenido de la estructura. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hojeando un libro descubrí que la oscuridad me alcanzaba y debía regresar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Mis pies caminaban al ritmo que les marcara. Pero yo sabía que debía dejarlos descansar. De noche, pasaba analizando el mapa para memorizar los lugares, su posición y la manera de llegar a ellos. Me gustaba sentirme parte de algo, y era incómodo obstruir el tráfico peatonal en las esquinas con un mapa en la mano. Recorría mi destino en la mente como si pudiera predecir el futuro, con esa ingenuidad de un adulto que cree que puede controlarlo todo. Cerré mis ojos y despegué en el mundo surreal de la noche. Entre sueños recordaba. Entre sueños… Habían pasado dos días y dos noches. Al tercer día, todo estaba listo para conocer uno de los monumentos más significativos de Estados Unidos. Desde muy temprano y con las rutas memorizadas, logré llegar a la estación del ferry para contemplar la Estatua de la Libertad entre mis manos. Tomamos el ferry cerca de trescientas personas. Todos iban acompañados. Todos tenían un tema de conversación con el otro. Yo, yo tenía conversaciones conmigo misma. Lo bonito del lugar o lo frío del clima eran cosas que platicábamos mi mente y yo. Al llegar a la Estatua descubrí que había obtenido un pase gratis para ingresar al pequeño museo del interior. Me dirigí de inmediato y, después de pasar una exhaustiva revisión, logré ingresar. Reproducciones a escala, fotos, personajes, textura y materiales. Todo eso era parte del museo. Sin duda, un museo enriquecedor. Quería llevar conmigo todos los suvenires. Quería compartir con las personas que más quiero ese sentimiento. El momento había llegado y subí ciento cincuenta y dos escalones, rozando los pies de la estatua. Me sentí afortunada, ya que en verano es imposible alcanzar un boleto para subir hasta los pies. Disfruté de un tradicional pretzel y dejé que el sol posara sobre mis hombros. Tomé el ferry y regresé a tiempo para entrar en el mundo político de Nueva York. El World Trade Center era imponente. Se respiraba un aire de billetes y podías adivinar todas las operaciones financieras que se llevaban a cabo al lado, en Wall Street. Brokers por aquí, brokers por allá. Pude observar por doquier la bandera estadounidense, como si necesitaran reafirmar un nacionalismo a través de las barras y las estrellas. Llegué y me acerqué a un área en reparación que obstruía el paso para el peatón y que se encontraba completamente detrás de las rejas. Logré ver fotos y frases sobre las rejas de personas desaparecidas. Ingresé a un museo en memoria de los fallecidos aquel 11 de septiembre. Sin duda, un acontecimiento que marcó al mundo. Recuerdo aquel día en que mi piel se erizaba al ver las apantallantes imágenes de un derrumbe de dos rascacielos iguales. Ahora estaba parada ahí, en el hueco del suelo que dejaron las Torres Gemelas. La seguridad era impresionante y pude observar las banderas ondeando en señal de duelo. Sentí pena pero logré desecharla antes de continuar a mi siguiente destino. Treinta dólares fue el precio que tuve que pagar para descubrir el cuerpo humano en el interior. La exposición BODIES hacía tiempo que estaba presente en mí. Por fin podía descubrir de qué se trataba todo esto. Sistema digestivo, circulatorio, muscular, los huesos, los órganos, las enfermedades, los embarazos y hasta los embriones fueron posibles de observar en una exposición que mantenía el respeto del ser humano por el ser humano. Salí con un poco de mareo por el olor a formol, y me di cuenta de que el día había llegado a su fin. Sin embargo, esta noche sería diferente a las demás noches. Esta vez acudiría al teatro. El teatro que tanto gusta pero que carece de opciones en México. Broadway sería mi siguiente parada. El teatro era grande; el escenario era impresionante. Y El Mago de Oz la expectativa. Entre risas y aplausos, entre bailes y cantos, Wicked pareció formar parte de mi lista favorita de comedias musicales. Decirles por qué sería arruinar su propia experiencia. Salí y me topé con miles de luces de colores; mercadotecnia por doquier. Artistas, anuncios, espectaculares, que simulaban un mundo de fantasía. Después de todo el país del consumismo no podía quedarse atrás y había destinado un espacio de la capital del consumo para saturarte. Decidí no enfocarme en una luz en especial y, por el contrario, las vi como un todo y así logré disfrutar de su colorido. Parecía una de esas noches de feria, en las que las luces brillantes te hacen sentir en festividad. Ésa sería mi primera visita entre muchas a Times Square. Después de la primera vez, pareciera que las luces ya no son tan importantes. Llegado el día de visita a Brooklyn, decidí cruzar la inmensa construcción como lo hacían los antiguos peregrinos: con mis pies. Fue una caminata que difícilmente olvidaré, ya que la vista de Manhattan y la Estatua de la Libertad en un solo cuadro lograba impresionarme. Mi mente recorría los estereotipos de las calles de Brooklyn: hombres afroamericanos, gente de clase baja, películas estilo Hollywood. Al llegar al otro lado del puente se respiraba un aire de tranquilidad comparado con el movimiento y el ruido de Manhattan. Un clima extraordinario. Caminé a través de pequeñas comunidades que establecían su pequeño país; Líbano, Dinamarca, Italia, entre otros. Hubo una transición muy fuerte dentro de mí. Al fin entendía la diferencia del mundo ficticio y el mundo real. Existen seres humanos iguales en cualquier lugar. Y no deben ser catalogados por su lugar de origen, por su color de piel o por su lenguaje. No deben existir tipos entre los hombres y debemos eliminar los prejuicios. Esos prejuicios que han ido extinguiendo a la especie humana, que no acepta sus diferencias. Los días pasaban y aún no lograba clasificar ese toque multicultural tan peculiar de la ciudad. Me olvidé del tiempo y guardé el reloj en lo más profundo de mi maleta. Decidí sentarme en el muelle y simplemente observar. ¿Qué era aquello que tenían en común esas personas que caminaban por las calles? El Bronx, Queens y Manhattan por la noche fueron mis actividades de los siguientes dos días. Todo tenía un nombre, todo tenía una etiqueta. La tienda de Hershey’s o la tienda de M&M’s; el teatro de la Sirenita o el teatro de Mary Poppins; Coca-Cola o Corona. Visité los más grandes centros representativos y entendí la importancia de los mismos en la formación de una identidad norteamericana. Descubrí que el consumismo es el padre de la civilización americana, y sus tantos monumentos, el refuerzo de un patriotismo utópico de diversas culturas unidas en un mismo punto del planeta.
|
|||